Los insectos en la literatura y el arte japonés
- Eduardo Bustamante

- 16 mar 2021
- 9 Min. de lectura
La presencia del insecto puede rastrearse prácticamente en la historia de todas las civilizaciones. No es un dato que impresione demasiado, pues hablamos de criaturas que poblaron el planeta antes de nuestra existencia y probablemente lo harán cuando ya no estemos. Incluso existe una disciplina para quienes se interesan en investigar el cómo los insectos han dejado su huella a través del tiempo en la cultura y otras expresiones humanas, la llamada “entomología cultural”. Pero ciertamente es curiosa la manera en que han acompañado a los humanos también en un plano espiritual, en tantos lugares y tiempos distintos. Porque su presencia también se aboca a un plano menos científico, encontrándose en muchas mitologías del orbe, lo que implica a su vez que aparezca en la literatura y el arte. Es el caso de la historia cultural de Japón, donde los ejemplos son abundantes, los que a continuación revisaremos brevemente: la aparición del insecto en el haikú, el arte pictórico (en particular en el sumi-e y el ukiyo-e), la narrativa y la animación tradicional.

El primer caso es el del haikú, forma clásica de poesía japonesa que vio su consolidación de la mano de Basho (1644 – 1694), allá por el siglo XVII, y hasta el día de hoy tiene un peso cultural inestimable. Desde sus inicios, esta breve forma poética ha seguido una pauta más o menos lineal a través del tiempo; rigidez estructural, componiéndose por tres versos que siguen un número fijo de sílabas (5, 7, 5) y también unidad temática, que se define por intentar plasmar el “desconcierto” del poeta ante la naturaleza, a través de alusiones que implican múltiples significados y que, a mitad de la lectura, muchas veces parecen inconexas, ya que el sentido último de la lectura debe inferirlo el lector. Esta relación con lo natural también va de la mano con la constante referencia a la estación del año en que se sucede el instante del poema, y cómo no, también incluye la mención de seres vivos, donde los insectos son un participante habitual. Solo por dar un ejemplo, la “definición” de lo que es un haiku mencionada anteriormente está basada en la introducción de un texto de Vicente Haya que, justamente, se llama “Libélulas, luciérnagas y mariposas: 39 haikus japoneses”.
No es casualidad la mención en aquel título de insectos únicamente voladores. La brevedad del haiku lo vuelve, de algún modo, volátil y fugaz, bello pero tan presto a desaparecer como cualquiera de ellos apenas nos acercamos. Tal como se acercaron poetas a través de los siglos para plasmarlos en unos cuantos versos, asombrados ante esa belleza frágil y exigua. Veamos a continuación un par de ejemplos distantes entre sí.
El primero es este bello haiku de Arakida Moritake (1473 – 1549), uno de los más conocidos de su obra, traducido por el chileno Andrés Claro:
Pétalos caídos
vuelven a la rama
Una mariposa.
Son versos en los que se juega con la imperfección de la visión humana y el parecido que pueden llegar a tener pétalos que caen al viento con el movimiento de las alas de una mariposa. El instante poético, me parece, es aquel momento en que no podemos discernir cuál es la imagen real, y al fin y al cabo no importa; ambas son bellas.
Y el segundo, de Yamaguchi Seishi (1901-1994) en la traducción de Vicente Haya, escrito más de doscientos años después:
Una libélula solitaria
en el reverso de una hoja.
La lluvia de otoño.
Aquí la preocupación visual es distinta. En mi lectura, es incluso algo melancólica en su manera de desentrañar a través de la imagen de los dos primeros versos el clima campante. La lluvia que obliga a la libélula a esconderse, como cualquiera haría frente a una lluvia imprevista.

Pero, como decíamos antes, esta presencia no solo se hizo fuerte en la poesía. Muchas veces, versos de métricas similares al haiku acompañaron pinturas de la época, desde los tiempos en que la técnica del sumi–e, proveniente de China, comenzó a tener adeptos en Japón, que la volvió prácticamente suya (el nombre con el que la conocemos, de hecho, tiene su origen allí, donde sumi significa tinta, y e pintura). Entre motivos naturales, nuevamente el insecto vuelve a tener un rol fundamental, muchas veces acompañando composiciones visuales que se enfocan en el follaje natural o en animales, y otras también protagonizando la escena.
Vale mencionar que es difícil nombrar artistas particulares de sumi-e por la distancia temporal que significa, ya que hablamos de los primeros siglos de nuestro milenio, entre la era Kamakura y la era Muromachi, y porque resultaría un poco errado; en aquellas circunstancias, y en el continente asiático, el trabajo artístico tenía otros significados y fines, frente a los cuales poco importaba el éxito o la “carrera” del artista. Producto de ello, muchas de estas pinturas figuran con autoría anónima. De hecho, por este motivo es que el sumi-e tiene relación con la doctrina del Zen; el estilo abstracto y poético de estas pinturas, se relaciona con una intención de observar sin poseer, aprehender lo esencial sin demasiados detalles, que al final nunca son fieles a la realidad, siempre incompleta a nuestro conocimiento. Mejor sugerir lo que, a un simple vistazo, cualquiera puede apreciar y luego imaginar. De este modo, el insecto, una criatura en aquel entonces tan misteriosa, con muchas características imposibles de estudiar sin herramientas más avanzadas, se dejó ver como el modelo perfecto. El caso del haiku, que mencionamos antes, no es muy distinto: nada más alejado de él que la búsqueda de especificidad o literalidad, de detalles minuciosos, imbuido de la misma bruma que envuelve todo, tan parte del retrato como lo retratado. Está de más decir que el haiku también tuvo mucha relación en su historia con la doctrina Zen. Ambas disciplinas artísticas compartían con aquella doctrina religiosa la búsqueda de trascendencia mediante la austeridad, y fueron practicadas por monjes zen.
Sin embargo, esta variante pictórica no fue la única que dio preponderancia al insecto como ser digno de atención, ni tampoco fue única la forma de acercarse a él que presentan los haikus mencionados. Un ejemplo de claro contraste a estas maneras es lo que hizo Kitagawa Utamaro (1753 – 1806) en su Libro de los insectos (1788). Utamaro, famoso por pintar en el estilo ukiyo-e (en específico por pintar Bijin-ga o “imágenes de mujeres bonitas”), grabados en madera reproducidos en lo que se conocía como “estampas del mundo flotante”, mezcló en este libro ilustraciones de insectos y plantas acompañadas por composiciones poéticas del estilo kyoka, subgénero temático del tanka que se define por su ironía o sátira. Frente a sus bellas composiciones visuales, los poemas nos alejan de esta idealización de la belleza natural; los versos tratan sobre las molestias cotidianas que ocasionan algunos insectos que todos conocemos; picaduras ocasionales de tijeretas, mosquitos que no dejan dormir, moscas con un zumbido insoportable, etc. Este caso termina por confirmar una especie de aceptación del insecto por la cultura japonesa, ya que, aún detallados sus aspectos desagradables, no llegan a ser demonizados, como suele pasar en la actualidad en la cultura popular, lo que ha tenido sus frutos en el inconsciente colectivo, donde el temor y el asco hacia los insectos es lo más común. Occidente propició paulatinamente esta situación, dándole rienda suelta a este temor en la pantalla grande durante el siglo XX, con una sucesión realmente numerosa de películas donde los insectos son monstruos que quieren exterminar a los humanos. El mundo en peligro (1954), ¡Tarántula! (1955), El monstruo alado (1957), o El escorpión negro (1957) son algunas de ellas, la mayoría filmadas por directores estadounidenses en el marco de la industria de Hollywood.
No recalco estas diferencias como una forma de hacer notar una postura negativa o una positiva, sino como una que da cuenta de un ser vivo aceptándolo en su cultura, abriéndole las puertas, por decirlo de alguna manera, en el diario vivir, y otra que le da cabida por medio de la negación. Su imagen igualmente está presente, pero demonizada, juzgada de antemano. Y esto es importante, porque es una constante en ciertos aspectos rutinarios. Basta recordar uno de los libros de ensayo japoneses más famosos, Elogio de la sombra (1933), un manifiesto estético de Junichiro Tanizaki, donde desde otra vereda podemos apreciar qué tan lejana es la forma de apreciar ciertas cosas desde ambas latitudes. Y de nuevo, se puede convocar la comparación anterior; Occidente desplaza lo que en Japón es parte de un todo, desde algo tan básico como la sombra, con todas sus connotaciones.
Nos quedamos, entonces, en el siglo XX. El mismo siglo donde escritores como Yasunari Kawabata y Kenzaburo Oé dieron a conocer su obra, el primero por completo y el segundo en su inicio y desarrollo. ¿Por qué los menciono? Porque si habláramos en términos de “reputación” internacional, ambos serían los escritores más “importantes” de Japón, los únicos en recibir el Nobel de Literatura en aquel país. Y quienes vienen a confirmar el trato a los insectos que venimos mencionando. Kawabata, apegado a la sensibilidad clásica, cada vez que menciona algún mosquito u otro insecto volador lo hace con suma delicadeza, incluso si lo hace para relatar sus muertes, como en una escena de País de nieve (1957), cuando una mujer aplasta un mosquito contra su cuello. Con su atención a la belleza de las cosas frágiles, es un heredero de la bruma del haiku, imbuido de una sutilidad que hizo tan especial su estilo. Oé, por su parte, algo más tosco, atento a los vericuetos interiores de sus personajes, por lo general, atormentados por el exterior, replica estos sentimientos cuando hace que estos interactúen con insectos (y con animales, en general). En varios de sus libros los insectos son parte esencial de la rutina de sus personajes, y sus muertes provocan profundas evocaciones. Por dar un par de ejemplos, un niño en La presa (1957) relaciona el olor de un escarabajo reventado con el de carne humana quemándose, lo que le hace pensar en la idea de la muerte, con gravedad. Y en El grito silencioso (1967), un hombre aplasta una mosca contra su pierna, que se adhiere a su pijama. Con la crudeza que le caracteriza, Oé describe lo que el personaje siente en sus dedos. La viscosidad de esa pequeña muerte, y cómo esta pareciera colarse hacia el interior de aquel hombre. Hacia su mente y sus sentimientos.

Me gustaría terminar con un último ejemplo, que vuelve a juntar palabras e imágenes. Me refiero a los elementos que componen el arte de la animación, y en especial al director japonés más renombrado en lo que a películas de este estilo se refiere: Hayao Miyazaki (1941). Con una sensibilidad muy cercana también a la naturaleza, en más de una película Miyazaki ha dado importancia a estos pequeños seres. Pero en esta ocasión solo me referiré a su segunda película: Nausicaa del Valle del Viento (1984). No tan exitosa en su momento como las que le sucedieron, que ya estarían bajo el alero de Studio Ghibli, esta película trata en clave ficcional de un mundo apocalíptico en donde los pocos humanos que aún viven lo hacen con el miedo de ser engullidos por un bosque contaminado que arrastra todo a su paso, y en donde moran insectos gigantes. Se sabe que esta situación se arrastra desde hace cientos de años, cuando la tierra estaba inmersa en una guerra terrible. En la actualidad, las potencias con más recursos ven como única posibilidad de sobrevivencia amedrentar a otras naciones o estirpes, y convencerles de que el bosque y sus habitantes deben ser atacados directamente, para detener su expansión de una vez. Pero Nausicaa, princesa del modesto Valle del Viento, es la única que tiene una opinión contraria. Sabe que los insectos son peligrosos, como el bosque, pero en cualquier situación su instinto aboga por la comunicación antes que nada. Por el entendimiento y la búsqueda de alguna respuesta, pues ve a las criaturas del bosque como lo que son: insectos, seres muy distintos a los humanos, pero no sus enemigos.
Sin dar adelantos de ningún tipo, solo diré que esta película de Miyazaki condensa lo que revisamos antes de manera perfecta. La postura de Nausicaa solo se basa en su capacidad de abrirse a lo distinto, de percibirlo en su distinción, desde niña. Es una cuestión de tiempo, y ganas. Y en esto, llegamos a chocar con los ritmos que manejan nuestra época, lamentablemente. Poca gente tiene la posibilidad de sentarse, darse un respiro y mirar a su alrededor. Si no es por necesidad, lo será por el condicionamiento constante de los medios en rededor, que abogan por todo, pero menos por un instante a solas, fomentando una verdadera conexión con lo que nos rodea. Un ejemplo claro de esta postura en los medios masivos lo supuso la primera distribución de la película en Occidente, desde Estados Unidos. Recortada en al menos media hora, se le quitó todo trasfondo, fue traducida como “Guerreros del Viento” y se redujo a una historia de buenos contra malos, se cambiaron los nombres, y los insectos, de hecho, ya no eran insectos:ahora solo se trataba de humanos contra monstruos que no tenían lógica alguna. Esto, porque la película era “muy lenta”. Si no hay tiempo de sentarse a mirar una película en su totalidad, menos lo habrá para sentarse en el jardín y observar quiénes lo habitan, parecen decirnos.
Fuera de los que han sido planteados en este artículo, los ejemplos entre la conexión entre los insectos y la cultura japonesa llegan a ser mucho más abundantes, tanto en la literatura como en la pintura y otras artes quizá más jóvenes en el país, pero no por eso menos importantes. Milenariamente, Japón ha sido un país que protege y hereda su cultura artística, y aún si pensamos en el último siglo, tan agitado, lleno de cambios y catástrofes, las nuevas generaciones encuentran sus propias maneras para mantener esta constante.
Quizá en otra ocasión haya tiempo de volver a analizar esta conexión.
Bibliografía
Mucha de la información recabada en este texto fue leída en el blog “Japón, cultura y arte”, de Javier Vives. A continuación, el link: https://culturanipon.blogspot.com/2014/12/pintura-japonesa-de-tinta-china-la-sumi_23.html
En cuanto al tema de la “entomología cultural”, la publicación Entomología cultural. Primera eclecsis (2016), de José Luis Navarrete-Heredia, es bastante completa, didáctica y diversa al respecto.
El texto citado de Vicente Haya es una antología recopilada y traducida por el autor para la revista Estudios de Asia y África, publicada el 2004.












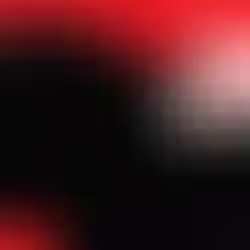

Comentarios