“Una página en la historia”: Kanikosen. El pesquero, de Takiji Kobayashi
- Eduardo Bustamante

- 9 dic 2020
- 7 Min. de lectura
Un aspecto inherente a la literatura es que, de una forma u otra, termina dando cuenta de los conflictos sociales de las épocas que la ven nacer, de manera explícita o alusiva. Cuando lo hace explícitamente, por lo general, el retrato de estas pulsiones se gesta desde la mirada de las víctimas de dichos conflictos, personas situadas en una zona inferior en la escala de poder o de clases. En ese panorama, escribir se yergue como una vía transversal de expresión, de denuncia o inclusive de combate. Así, podríamos tomar a la llamada literatura proletaria japonesa como un ejemplo de escritura forjado en contra de la opresión, un frente de obras publicadas y ambientadas durante el período de entreguerras en Japón, que dio cuenta de los fuertes abusos de poder por parte del estado en la época en que el comunismo llegó al país, sembrando dudas en los trabajadores sobre los malos tratos que soportaban para poder subsistir. Kanikosen o El Pesquero (1929) es la que más destaca entre ellas, por su crudeza y profunda actualidad.

El libro, escrito por Takiji Kobayashi (1903 – 1933), trata de manera breve sobre cómo las pésimas condiciones laborales de un barco pesquero de cangrejos llevan, forzadamente, a los trabajadores a bordo a planear una revuelta contra sus jefes (esto no es un adelanto, la misma contratapa del libro nos lo dice). Aunque planear quizá no sea la palabra; la revuelta nace únicamente por instinto de sobrevivencia. La situación llega a un punto en que se trata de negarse a seguir siendo explotados, o morir. No hay una tercera opción. O sí, la hay: intentar escapar a nado, en aguas terriblemente gélidas.
Los malos tratos dados en el barco, en específico, se remiten a jornadas de trabajo caprichosamente largas, condiciones extenuantes y que conllevan peligro de muerte, raciones de alimentación pobres, generalmente en mal estado, y hacinamiento a la hora de dormir. En cuanto a la higiene personal, los primeros días se les permite llevarla a cabo de buena manera, pero conforme pasa el tiempo no se les permite bañarse más que dos veces al mes. “Había que ahorrar agua, pero el capitán y el patrón se bañaban cada día. Eso no era derrochar”, exclama el narrador en tercera persona del libro. Considerando la suciedad que conlleva la pesca diaria de cangrejos, la situación se vuelve rápidamente inhumana. Los piojos y las chinches pasan a vivir en el cuerpo de los trabajadores de forma permanente.
La moral yace por los suelos y “El patrón” no halla mejor manera de acelerar la producción que apelar constantemente al orgullo nacionalista. Sus trabajadores deben ser más eficaces que sus competidores rusos, aunque haya muertes de por medio. Si no, incluso el harakiri es más honorable (en sus palabras). Las condiciones son un obstáculo; poco le importan las opiniones del capitán del barco, más humano, pero temeroso de perder su puesto. La aparición de la Marina Imperial tampoco cambia demasiado las expectativas de los trabajadores; la valía de sus vidas se resuelve lejos de lo que pueden comprender, entre sobornos, favores y noches de vicios lujosos que jamás llegarán a ostentar. Y si no quieren acatar, siempre están los golpes, eficaces contra cuerpos cansados: “El trato que recibían empeoró a medida que la pesca de cangrejos se hizo más intensiva y hubo más trabajo. Les rompían los dientes y se pasaban la noche escupiendo sangre. El exceso de trabajo hacía que les sangraran los ojos y las repetidas bofetadas que recibían en las orejas los habían dejado prácticamente sordos”.

Kanikosen, como ya mencionábamos, es una novela breve, pero muy cruda y explícita, tanto en su tema como en la forma de retratarlo. De hecho, puede parecer demasiado fuerte para algunas personas. La mayor parte de la historia, que comienza cuando un pescador que se embarcará en el Hakko Maru (el pesquero), exclama “vamos hacia el infierno”, refleja las dificultades de creer en la existencia de la bondad en este mundo. A pesar de su frase, ese pescador tiene suerte, de algún modo; sabe a qué atenerse, no como la mayoría de quienes lo acompañarán durante algunos meses trabajando en aquel barco. Es otra cosa la que sí los hermana: la profunda necesidad de atisbar la posibilidad de vivir sin frío, sin hambre, o sin un miedo diario a morir por falta de recursos. Algunos lo hacen porque deben salvar a sus hijos y otros son hijos, de entre trece y catorce años, que deben salvar o ayudar a sus padres. Están también los obreros veteranos que escapan desde diferentes trabajos atroces esperando por fin encontrar uno digno y justo, por el que valga la pena desgastarse. “Todos habían llegado allí porque a pesar de trabajar en el campo de sol a sol no podían ganarse la vida”. Al principio, la aparente contradicción de esa frase los llevaba a esforzase aún más. Pero el cuerpo termina resintiéndose: está anclado a la realidad, y al final del día tiene más peso que cualquier esperanza. Los trabajadores terminaban por abandonarse a la fatiga, olvidando incluso qué los había llevado a embarcarse en aquellos trabajos. Dejaban de ver a sus familias y rara vez volvían a sus casas.
Es impactante la forma en que Kobayashi construye un fiel retrato de la miseria de un período específico en la historia de Japón, sin recurrir a sentimentalismos y ciñéndose casi solo a los hechos, en lo que pareciera decirnos que incluso el ánimo ya no tiene cabida cuando el cuerpo recibe una carga mayor de la que puede soportar. Pero aún más interesante es la manera en que logra que el relato cobre dimensiones universales y atemporales, al deslizar entre líneas poco a poco y luego con gran firmeza la idea de que el progreso de las naciones y sus gobernantes se yergue sobre ríos de sangre. Ríos en los que suele borrarse cualquier identidad. Esta reflexión toma forma cuando una noche, después de cenar, algunos trabajadores del barco se sientan alrededor de la única estufa de la letrina que ocupan. Pasando un whisky de mano en mano, rememoran los trabajos que todos ellos llevaron a cabo antes de llegar al barco: ”apertura de nuevas carreteras”, “obra de riego”, “construcción de vías férreas”, “construcción de puertos en tierras ganadas al mar”, “desarrollo de minas nuevas”, (…)”, etcétera. Todas laborales necesarias para abrir nuevos horizontes de posibilidades al país, pero que nunca devolvían las merecidas gratificaciones a quiénes las llevaban a cabo. El panorama era muy distinto, y los mandamases del avance tecnológico y social lo sabían, como demuestra la voz narradora: “Los mismos capitalistas sabían cosas inconfesables de lo que sucedía en esas nuevas colonias, que no se atrevían ni siquiera a mencionar”.
Los abusos de poder retratados por Kobayashi fueron, por así decirlo, confirmados un par de años después por la realidad: murió a los 29 años, torturado por la policía japonesa, que luego, amedrentando a distintos hospitales a la hora de redactar el acta de defunción, le hizo pasar por víctima de un infarto al corazón, a pesar de que las fotos del cadáver demostraran lo contrario. La verdad no importaba, pues la que primaba, como indica un personaje de esta novela, es la así llamada verdad histórica: el relato al que el poder le dé oficialidad. Que arrestaran a las personas que intentaron velar su ataúd y devolvieran las coronas fúnebres enviadas no demuestra que sintieran que debían actuar con sigilo con respecto a lo que le habían hecho, por lo demás.

Por supuesto, ese acto ruin e ilegal fue perpetrado en respuesta a la denuncia presente en sus narraciones, que no habían empezado con Kanikosen, pero sí habían alcanzado una cima en su obra gracias a ella, que, de hecho, le valió una acusación por delito de lesa majestad tiempo después de su publicación. Un impacto que Kobayashi llevaba de la mano con una militancia férrea, indisoluble de su obra, que al momento de su tortura ya debía llevar de manera clandestina, y en la que se había adentrado alrededor de los 20 años. Es triste constatar que su delito no fue otro que el plasmar la injusticia en su forma más pura, intentando (con todo el resguardo posible) cultivar entre cada palabra un poco de esperanza. Solo un poco. Es necesario, parece decirnos, mantener a la vista los intereses que priman en este mundo.
Kanikosen ha tenido un gran rescate mediático en este siglo, luego de que alrededor de 2008 se volviera un éxito de ventas debido a la crisis económica de Japón, con la cual sus lectores vieron una conexión sin demasiado esfuerzo, y también debido al lento renacer que el libro tuvo desde el centenario de Kobayashi, en 2003 (décadas antes la novela había sido prohibida en el país). Ese mismo año comenzó la adaptación (que vería la luz en 2006) al manga, encargada a Go Fujio, que incrementó aún más la popularidad de la novela. La versión al español fue publicada por la editorial Gallo Nero, en 2014. Dos películas cierran la llegada de la pluma de Kobayashi a otros soportes: una película de 1953, dirigida por So Yamamura, y otra de 2009, dirigida por Sabu.
El libro incluye un apéndice luego de su conclusión. La última línea de este, indica: “Esta obra es una página de la historia de la penetración del capitalismo en las colonias”. Una declaración de principios que quise rescatar en el título de esta lectura, porque contiene una verdad que no se puede obviar: siempre habrán más injusticias y vejámenes allí afuera esperando. Siempre que se quiera mirar y constatar.
La única edición en español de esta novela hasta el momento, según tengo entendido, es la que publicó la editorial Ático de los Libros en el año 2010, con la traducción de Jordi Juste y Shizuko Ono, un dúo que a cuatro manos ha traído a nuestro idioma obras de Ryuchi Sakamoto (sí, el músico; se trata de su autobiografía), Ko Nakamura, e incluso otro libro de Kobayashi, la novela El camarada (1932).
En cuanto a la literatura proletaria japonesa, la editorial argentina También el Caracol publicó tan solo el mes pasado la antología Bajo un cielo oscuro cargado de nieve, que reúne en sus casi doscientas páginas a Kobayashi con autores como Denji Kuroshima o Kensaku Shimaki, entre otros. Una publicación a la cual valdría la pena echar un vistazo, ya que en nuestra lengua no se había dado una antología de este movimiento, instancia que permite una mejor apreciación del espectro de obras que este comprende.
Bibliografía:
“Kanikosen. El pesquero” de Takiji Kobayashi. Koratai. Reseña disponible en el siguiente link: https://koratai.com/literatura-japonesa/kanikosen-pesquero-takiji-kobayashi
“Entrevista con Jordi Juste y Shizuko Ono”. Kappa Bunko: Literatura Japonesa. Entrevista disponible en el siguiente link: https://kappabunko.com/2014/05/02/entrevista-con-juste-y-ono/












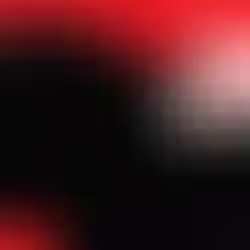

Comentarios