La imagen poética en la obra Poema a tres voces de Minase
- Alejandro Vega Cancino

- 28 oct 2025
- 6 Min. de lectura
En el pensamiento japonés habita la necesidad involuntaria por enaltecer las emociones del corazón humano; las palabras del corazón —entendidas como aquella interpretación que nace de la emocionalidad y no del raciocinio— son las que otorgan forma a la brumosidad que rodea a la imagen poética de Japón. Esta imagen retrata la esencia de una tradición que experimenta el fenómeno estético mediante una percepción de aquello que se ve y se oye; es un ejercicio poético e intuitivo, una definición que traduce la belleza de las cosas como aquel que humaniza su quehacer y le otorga un sentido a la vida. En virtud de esta forma de retratar lo cotidiano, es posible afirmar que la poesía japonesa es un espejo que devela el sublime sentir de la relación del hombre con la naturaleza. Este sentir es aquello inexplicable que forma parte de los fundamentos de la poesía; una las consecuencias que tiene el experimentar un extrañamiento estético y también es la esencia de la imagen.
En El arco y la lira, Octavio Paz afirma que la imagen va en contra de la esencialidad del pensamiento; señala que “la imagen resulta escandalosa porque desafía el principio de contradicción: lo pesado es lo ligero” (99). En otras palabras, la imagen poética es contradictoria, puesto que reconcilia un sinfín de significados y los condensa en una realidad poética. Una realidad que se aleja del poeta y adquiere un valor independiente. En este sentido, cabe preguntarse si la imagen poética que construye la identidad japonesa es contradictoria o no. ¿Es posible encontrar contradicción en un poema de Saigyō? ¿Para Bashō lo pesado es lo ligero? ¿Existe realmente una imagen poética en Japón? En lo personal, considero que la respuesta se esconde en el sentido estético y en el sublime sentir que abunda en la literalidad nipona. Si se plantea desde la posibilidad de que existe una teorización involuntaria de las sensaciones en el imaginario japonés, es posible aseverar que en la literatura japonesa no existe una contradicción; más bien sobresale una imagen poética en donde lo pesado es pesado y lo ligero es ligero. En este punto, es en donde aparenta sobreponerse un dilema conceptual que sugiere una discrepancia entre la imagen poética occidental y la imagen que promueve Japón. De acuerdo con Paz, “el poeta no dice lo que es, si no lo que podría ser. Su reino no es el del ser, sino el del imposible verosímil de Aristóteles” (99). Este imposible verosímil —es decir, algo irreal, pero que el mundo acepta como posible porque el poeta logra darle sentido en su realidad—, es aquel que parece no importar para los fundamentos poéticos de Japón, ya que, si para Aristóteles el poema no dice lo que es, sino lo que podría ser, para el sublime sentir de la estética japonesa el poema dice lo que es y es lo que es.
La imagen poética en Occidente —bajo el ideal Aristotélico— no puede aspirar a la verdad porque su realidad no es genuinamente verosímil; en cambio, la imagen poética que promulga el ideal japonés no solo aspira a la verdad, sino que también anhela la sinceridad poética. En otras palabras, los poemas japoneses traducen el mundo desde los instintos más primitivos del ser humano, abrazan las emociones mientras dejan de lado la racionalidad y el supuesto; esto no significa que en Occidente no abunde la emocionalidad, o que en Oriente no exista el raciocinio, pero sí devela un hecho empírico: razón y emoción no se oponen, sino que se equilibran de distinta manera. En relación con esta forma de ver el mundo, considero que la poesía renga es la unidad poética que ejemplifica de mejor manera la composición de la imagen japonesa.

A comienzos de 1488, tres poetas de reunieron en el santuario de Minase para componer un poema en honor al difunto emperador Go-Toba (1180-1239). Motivados por el aniversario de esta muerte, los tres poetas ofrecieron los versos del Minase sangin hyakuin (o Poema a tres voces de Minase), obra de estilo renga que buscaba representar un gesto estético y político a favor de la última figura imperial que tuvo alguna influencia en el sistema gubernamental del medievo japonés. En este contexto, se vuelve indispensable precisar la estructura y definición del renga. Ariel Stilerman define la poesía renga como “una forma poética que se compone de forma colectiva y produce un poema de cien estrofas” (217), estas estrofas siguen una composición estricta tanto de métrica como de contenido conceptual. La estructura, en términos generales, sigue una línea de confección secuencial; “la unidad poética del renga es la «conexión» o «enlace» (yoriai) entre estrofas (ku). Cada estrofa que se agrega (tsuke-ku) debe enlazar con la última estrofa (mae-ku) y distanciarse de la penúltima estrofa (uchikoshi)” (219). De esta manera, la estructura enlaza una serie de imágenes poéticas que se traducen en un viaje literario notable. Esta forma de construir la unidad poética demuestra los fines estéticos más tradicionales de la literatura en Japón, puesto que se trata de un ejercicio que utiliza la poesía como una herramienta; los poetas como maestros de un oficio construyen en el renga un camino que recorre miles de años en cien estrofas. Por consecuencia, la consideración del Minase sangin hyakuin como una muestra de resiliencia y congruencia estética se vuelve un hecho imperativo.
A veintidós días del primer mes lunar del segundo año de la era Chōkyō (1488), Sōgi (1421-1502) —poeta reconocido por su maestría en la composición del renga y por su labor como monje zen— comienza la sesión de Minase con una referencia solemne desde una cima nevada, ajena al tacto humano y resguardada por la niebla:
“La cima está aún nevada
la base de la montaña se cubre de niebla
al anochecer” (13).
Esta primera estrofa (mae-ku) marca el inicio de la sesión y define el tema con el que contextualizarán el resto de la unidad poética. En este caso, Sōgi propone un reflejo de una cima que “aún” conserva nieve; esto sugiere que en ese momento la cima está señalando una temporada en particular. Posteriormente, el poeta retrata una sensación de incertidumbre al ocultar “algo” detrás de la niebla que, instruida por el anochecer, envuelve el reflejo de esta estrofa en un velo afable. En este sentido, la estrofa transmite una emocionalidad verosímil, un sentimiento que nace como una verdad, aquella natural y evidente; Sōgi no busca el supuesto, sino que sugiere una realidad sincera. A continuación, Shōkaku (1443-1527) —autor de poemas waka y renga del último período Muromachi— encadena un tsuke-ku que desvela el reflejo cantado por Sōgi:
“El agua corre a lo lejos
por un pueblo fragrante de ciruelos” (15).
En el caso de esta estrofa, como indica la regla, el tsuke-ku se enlaza de alguna manera con el mae-ku al desentrañar la brumosidad de la nieve y la niebla para convertir ese reflejo en agua; nieve derretida que nutre los ciruelos recién florecidos, Shōkaku describe el inicio de la primavera. De esta manera, es posible observar la proyección de esta imagen poética que, enlazada con las demás, construye una cadena que aspira al retrato verosímil de la realidad. Consiguientemente, mientras el agua corre por un pueblo acobijado por ciruelos, Sōchō (1448-1532) —uno de los poetas renga más importantes— se distancia de la cima nevada y canta la tercera estrofa (uchikoshi), una bienvenida a la primavera:
“En el viento sobre el río
un grupo de sauces:
la primavera dejándose ver” (17).
Como indica la convención estructural del renga, la estrofa de Sōchō tiene como mae-ku la estrofa de Shōkaku y como uchikoshi la estrofa de Sōgi; es decir, debe enlazarse con el reflejo del agua y los ciruelos, para finalmente distanciarse de la cima nevada. De esta manera, Sōchō da el primer paso para dar término y comienzo al viaje que caracteriza a la unidad poética del renga; en primer lugar, integra nuevos aspectos que se alejan totalmente de la primera estrofa. Tanto la inclusión del viento como la del grupo de sauces sugieren el arribo definitivo de la primavera, del mismo modo, intercambia el agua de montaña por el agua de un río rodeado de sauces. En este sentido, Sōchō acaba con el ciclo con una transición estacional sublime.

La imagen poética de Oriente no se detiene en el diálogo de la “lógica dialéctica”, sino que se mantiene firme en un ambiente donde la contradicción no es excluyente; un mundo en donde aquello que podría ser convive con aquello que es. Al igual que en las primeras tres estrofas del Minase, las imágenes poéticas que abundan en la literatura japonesa extienden un camino justo, un espacio en donde las complejidades del ejercicio poético quedan al descubierto. Es pues, un intento por describir el mundo tal y como es; un intento por hacer de aquellas sensaciones un lenguaje cotidiano, porque allá donde habita la estética japonesa convergen los ideales de Oriente.
Bibliografía
Caturelli, Alberto. Aristóteles, Poética: Edición trilingüe por Valentín García Yebra. Editorial Gredos, Madrid,1974, 542 pp.
Paz, Octavio. El arco y la lira: el poema, la revelación poética: poesía e historia. Fondo de cultura económica, 2020. Impreso.
Stilerman, Ariel. Trad. Poema a tres voces de Minase. Renga. Editorial Sexto Piso, 2006. Impreso.












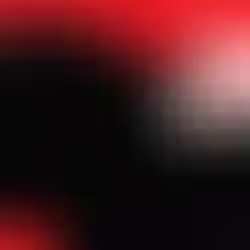

Comentarios