La Japonesa en Chile: un retrato del mundo flotante
- Alejandro Vega Cancino

- 6 nov 2025
- 8 Min. de lectura
El martes 19 de agosto de 2025 se realizó una conferencia en el Salón Refectorio del Museo de Artes Decorativas. La actividad estuvo a cargo de Jessica Uldry, Magíster en Historia del Arte por la Universidad de Ginebra (Suiza), quien abordó las pruebas desarrolladas en su investigación en torno a la pintura Japonesa, hallada recientemente en el museo. Durante la presentación se plantearon varias problemáticas relacionadas con la dificultad de datar el origen de esta pintura. Gracias a la investigación de Jessica, la obra abandonó el anonimato y se le atribuyó su creación al artista Gion Seitoku. La pintura en cuestión es un retrato típico del estilo ukiyo-e, particularmente, es una bijin-ga —estilo que buscaba retratar la belleza femenina de la época—. Durante la conferencia, Jessica construyó una hermosa biografía a partir de una contextualización histórica y un preciso relato técnico sobre los detalles más fascinantes de la obra. Como resultado de este gran trabajo, Chile cuenta actualmente con una pieza única; un pedazo del Japón más irreverente varado en nuestro país. Consecuencialmente, este artículo propone un acercamiento a una de las corrientes estéticas más representativas del período Edo.

Durante los siglos XVII y XVIII, Japón encontró el apogeo de una de las formas de arte más representativas de su historia: el ukiyo-e. En vistas del advenimiento de una serie de cambios sociales, el arte en Japón adaptó su contenido y sus formas naturalmente. Todas las expresiones artísticas integraron estos cambios en orden de amoldar los valores de la sociedad creada por Tokugawa. Entre estos cambios sociales, destaca la aparición de la urbe como nuevo recurso estético. Si antes el arte pictórico emulaba las influencias de China y, por tanto, representaba una belleza más solemne, ahora sería una oposición al tradicionalismo. Durante una parte del período Edo, “la mayoría de los ukiyo-e se creaban como carteles publicitarios de espectáculos locales, en representaciones teatrales, luchas, servicios ofrecidos por casas de té, restaurantes, bares y burdeles. Muchos mostraban retratos de actores populares y mujeres hermosas de las teterías, tiendas y barrios de placer de Edo” (Harris, 15-16). Considerando la contextualización inicial de Harris, es posible afirmar que, en principio, el ukiyo-e respondía a una utilidad comercial: un producto tratado por la clase mercantil con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Pese a lo anterior, cabe destacar que el ukiyo-e —ya sea por la influencia del urbanismo o no— terminó por reencontrarse con el amor que Japón siente por la naturaleza. Algunas de las obras de ukiyo-e que conocemos en la actualidad representan escenas del mundo natural, paisajes típicamente japoneses que desvelan cierta tendencia irrevocable hacia sus valores más conservadores. Ya sea debido al uso que tuvo en sus inicios, o al rol que cumplió durante la modernidad, el ukiyo-e es un estilo pictórico trascendental que confirma la capacidad de adaptación que caracteriza a la estética japonesa.

En orden de comprender con profundidad la estética de Edo, es necesario esclarecer por qué el ukiyo-e fue el estilo artístico que predominó durante este período. En primer lugar, es de suma importancia destacar la diferencia que existe entre el concepto de ukiyo y su relación con el ukiyo-e. Donald Keene señala que, en la apertura del Ukiyo Monogatari (obra escrita por Asai Ryōi en 1661), su autor establece las diferencias que tienen estos dos conceptos:
“En la sección inicial, titulada «En el mundo flotante», describe la diferencia entre el antiguo significado de ukiyo y el nuevo: en el pasado, ukiyo se utilizaba como término para referirse a la tristeza de un mundo en el que todo iba en contra de las esperanzas del individuo; pero ahora, tomando el significado de «flotante» para uki en lugar de «triste», había pasado a designar las deliciosas incertidumbres de la vida en una época alegre en la que la gente vivía el momento, flotando alegremente sobre las mareas de la incertidumbre como una calabaza sobre las olas” (Keene, 156).
En otras palabras, durante el período Edo se cambió el significado de ukiyo (definido primeramente en términos budistas) en orden de corresponder a la nueva forma de ver el mundo. Si antes se habitaba en la desolación y el desencanto vital, ahora nada de eso tendría sentido, pues la vida era una incertidumbre; qué más da el futuro y el pasado si lo que se habita es el presente. A partir de esta diferenciación, es posible establecer con mayor certeza una descripción adecuada para la corriente estética que caracteriza al ukiyo-e. El nuevo significado del concepto y su relación con la idea de vivir el momento responde a una necesidad social. Como respuesta a la unificación de Japón, ocurrió una reinterpretación de los valores éticos y morales de la sociedad japonesa. Lejos de la poética cortesana y los códigos guerreros, el ukiyo se convirtió en una respuesta lógica hacia las nuevas formas de vivir que trajo consigo el gobierno de Tokugawa. La estética del ukiyo —y por consecuencia, el imaginario estético de Japón— revelo una cotidianidad renovada. Carlos Rubio la define como una realidad en donde los personajes del bajo mundo estaban a gusto:
“Era «el mundo flotante», en donde actores y actrices, proxenetas y travestis se hallaban en su salsa. El mundo disoluto, donde podían codearse bonzos libertinos con hijos pródigos de comerciantes acaudalados, campesinos ricos con aristócratas crápulas, burócratas —léase samuráis— corruptos con orgullosos daimyō, todos unidos por la búsqueda afanosa de un placer permitido solo en esos akushō, «lugares perniciosos», de espaldas a una sociedad en la que el control de todo era férreo y las diferencias sociales infranqueables” (Rubio, 169).

En este «mundo flotante», el arte japonés encontró una manera de alinearse con la realidad de Edo. A través de esta reinterpretación cultural, el ukiyo se convirtió en una corriente estética tan relevante que es posible atribuirle una parte de la historia artística de Japón. Sus grabados en madera, confeccionados a partir de complejos diseños tallados en madera de cerezo, representan una ideología nueva; un movimiento social rebelde, desentendido de las costumbres cortesanas y de la dureza militar, pero enriquecido por una urbanidad refrescante. No obstante, esta forma urbana de relacionarse con el entorno, convivía con el tradicionalismo. Mientras Ihara Saikaku parodiaba al Genji monogatari, Matsuo Bashō establecía los cimientos de la tradición poética moderna; a su vez, los maestros de Yamato-e (imágenes del Japón antiguo) habitaban la misma realidad estética que los primeros maestros del ukiyo-e. En este sentido, es factible atribuirle cierta adaptabilidad a la estética japonesa; desde los valores típicos, vale decir, aquellos conceptos como el aware, wabi-sabi, yugen, mujo, entre otros, se presenta la posibilidad de analizar los acercamientos hacia la experiencia estética que propone cada período de Japón. En la misma línea, cabe preguntarse, ¿cuáles son los valores estéticos de este mundo flotante? Entendiendo que, las definiciones japonesas sobre sus percepciones estéticas no responden a un análisis lineal, sino que se muestran en paralelo y dependen del empirismo de quién las encuentre, se vuelve posible entrever la riqueza conceptual del imaginario japonés.
Debido a la secularización situada durante el período Edo, aparecieron una gran variedad de términos estéticos que respondían a las necesidades de una sociedad ávida por expresar sus nuevas sensaciones. Dentro de este marco, el término más cercano a la naturaleza estética del ukiyo de Edo, es el iki. Según Matsunosuke: “El término se escribía con una variedad de ideogramas sino-japoneses que abarcaban un amplio rango de significados y tenían implicaciones complejas. Sin embargo, a mediados del período Edo, la conciencia estética cristalizada en la palabra iki se había centrado en tres elementos: una fuerza de carácter llamada hari; el encanto conocido como bitai; y la urbanidad conocida como akanuke” (54). Estos tres elementos son, a grosso modo, la formalización estética del arte perteneciente al «mundo flotante». El hari, por ejemplo, era considerado como una actitud aguda y directa, educada en frialdad e indiferencia hacia toda situación social moral y éticamente inapropiada. En la nueva capital, bajo el gobierno militar de Tokugawa, las relaciones humanas insípidas y las peleas con espadas eran algo común. Sin embargo, en el barrio Yoshiwara —mundo igualitario del placer—, los samuráis debían dejar sus armas; en este lugar el hari era el ideal de comportamiento. Por otro lado, era motivo común el bitai, puesto que constituía una especie de erotismo sintonizado con un embelesamiento más sutil. Los comportamientos pretensiosos o la rectitud eran rechazados, al igual que la excesiva lascividad. Una persona con bitai se permitía coquetear y seducir con gracia y pudor. Finalmente, el aspecto más típico de la urbanidad iki, era el akanuke; este promulgaba una realidad sin pretensiones, un conocimiento exhaustivo de los aspectos de la vida. Los cosméticos, cuando se usaban, eran ligeros; “belleza ideal no era exagerada; seguía siendo agradable, aunque ya no estuviera en perfecto estado. Se preferían los diseños con rayas a los elaborados motivos florales; los colores tendían hacia los marrones claros ahumados” (54). En este sentido, la esencia del akanuke es el recato; la elegancia que habita entre lo sencillo y lo ostentoso.

De principio a fin, la obra estuvo presente en la conferencia. Tutelada por la voz de su salvadora, la pintura parecía justificar cada palabra. Con unas medidas discretas (90x36 cm), su belleza se veía complementada por un marco de origen francés; detrás del vidrio, yacía un aspecto notable, una representación clásica de iki. Al observar su figura, saltaba a la vista el hari en su postura, el bitai en su sonrisa y el akanuke en sus ropajes. A través de su piel nívea, adornada con colores dormidos, se percibía aquella elegancia urbana; una belleza de época, una moda de otros tiempos. Parecía ser, en efecto, una obra flotante; distinguida y atemporal, como el reflejo de un rostro en el agua. Detrás de la historia que se contaba sobre el viaje que vivió la obra, me pareció ver un tiempo distinto. La mirada de la mujer retratada me mantuvo al tanto de una noción sensorial extraña. Como si su voluntad transcendiese la barrera de aquello que es verosímil, contemplarla significó un ejercicio estético involuntario. No es, sin embargo, una experiencia ajena a mi persona, pues no fue la primera vez que sentí un extrañamiento similar. Como si de una uniformidad sensorial se tratase, percibí algo muy parecido la primera vez que leí una novela japonesa; la extrañeza de sus casas, la peculiaridad de sus ropajes y el semblante tan excéntrico de sus personajes son algunas de las características que rememoré al observar a la Japonesa. Un mundo que, si bien en principio puede ser atractivo en tanto es exótico, con el pasar estético se convierte en un mundo obvio; lugar donde la sugerencia parece evidente y en donde se presume la inexistencia del yo racional. Es en tal caso, una manera de conectar con la emocionalidad del corazón humano; fin intrínseco de la estética hallado en la postura de una mujer que durante el siglo XVIII vivió el arte de la belleza inconscientemente.
Bibliografía
Harris, Frederick. Ukiyo-e: the art of the Japanese print. Tuttle Publishing, 2012.
Keene, Donald. World within walls: Japanese literature of the pre-modern era, 1600-1867. Vol. 1. Columbia University Press, 1999.
Lane, Richard. Images from the floating world: The Japanese print: including an illustrated dictionary of ukiyo-e. G. P. Putnam’s Sons Publishing, 1978.
Matsunosuke, Nishiyama. Edo Culture: Daily life and diversions in urban Japan, 1600-1868. Honolulu: University of Hawaii Press, 1997.
Richie, Donald. Un tratado de estética japonesa. Alpha Decay. Impreso. 2021.
Rubio, Carlos. Claves y textos de la literatura japonesa: Una introducción. Ediciones Cátedra. Impreso. 2007.












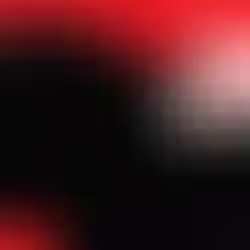

Comentarios